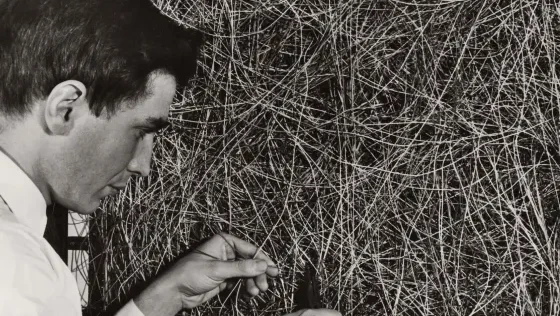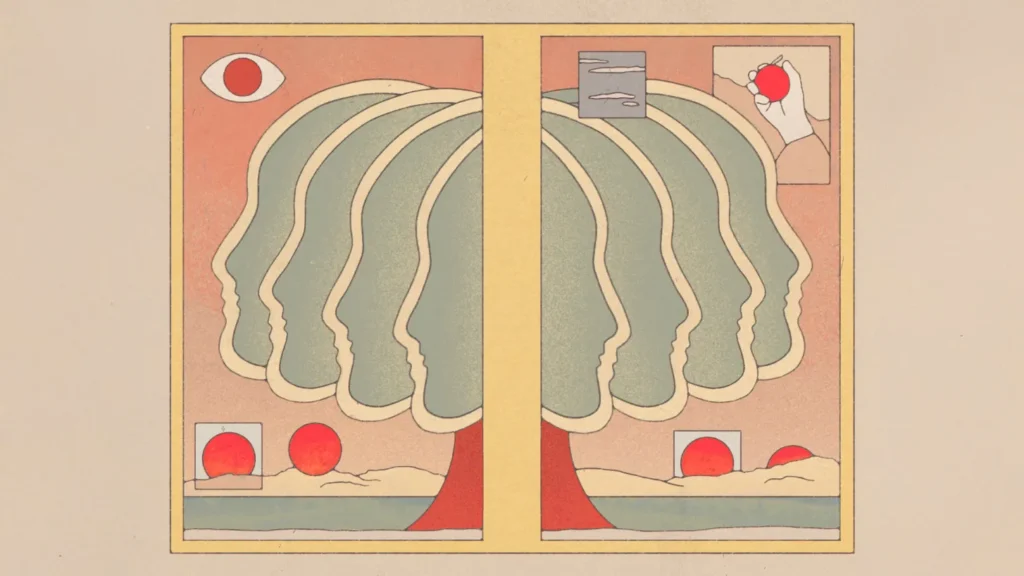De algoritmos adictivos a prácticas abusivas por parte de las aplicaciones, y pasando por la minería de datos y la desinformación: internet puede ser un lugar peligroso actualmente. Tres figuras influyentes, el intelectual detrás de la «neutralidad de la red», una exdirectiva de Meta y el propio inventor de la web, han propuesto una serie de enfoques un tanto radicales para arreglar el problema. La pregunta reside en si estas son las personas adecuadas para este trabajo. Aunque cada una muestra convicción, e incluso en ocasiones ingenio, las soluciones que presentan tienen algunos puntos ciegos.
En The Age of Extraction: How Tech Platforms Conquered the Economy and Threaten Our Future Prosperity, Tim Wu sostiene que unas pocas empresas tecnológicas concentran demasiado poder y por ello deben ser desmanteladas. Wu, un destacado profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE UU) que popularizó el principio de que un internet libre requiere que todo el tráfico en línea sea tratado por igual. Además, cree que los mecanismos legales existentes, especialmente las leyes antimonopolio, ofrecen la mejor vía para lograr este objetivo.
Combinando teoría económica con historia digital reciente, Wu muestra cómo las tecnológicas han pasado de dar a los usuarios a extraer de ellos. Argumenta que nuestra incapacidad para comprender su poder no ha hecho más que alentarlas a crecer, desplazando a competidores en el camino. Afirma que el hecho de que estas herramientas sean tan útiles y convenientes es la baza que estas empresas usan para mantener atrapados a los usuarios. «El deseo humano de evitar un dolor e incomodidad innecesarios», escribe, puede ser «la fuerza más poderosa que existe».
Cita los «ecosistemas» de Google y Apple como ejemplos, mostrando cómo los usuarios pueden volverse dependientes de estos servicios debido a su integración total y sin fisuras. Para Wu, esto en sí mismo no es malo. La facilidad de usar Amazon para ver contenido en streaming, hacer compras online o ayudar a organizar la vida cotidiana tiene claras ventajas. Pero cuando empresas poderosas como Amazon, Apple y Alphabet ganan la batalla con tantos usuarios, sin permitir que entren competidores al mercado, el resultado es una «dominación industrial» que ahora debe ser reevaluada.
Las medidas que Wu defiende, que a su vez son las que parecen más prácticas al basarse en marcos legales y políticas económicas ya existentes, son leyes federales antimonopolio, límites de utilidad que restringen cuánto pueden cobrar las empresas a los consumidores por sus servicios, y restricciones por área de negocio, que prohíben a las compañías operar en ciertos sectores.
Las disposiciones antimonopolio y las leyes de competencia son las armas más eficaces con las que contamos en nuestro arsenal, sostiene Wu, señalando que han sido utilizadas con éxito contra empresas tecnológicas en el pasado y cita dos casos conocidos. El primero es el caso antimonopolio de los años sesenta presentado por el gobierno de EE UU contra IBM, que ayudó a crear competencia en el mercado de software informático y permitió el surgimiento de empresas como Apple y Microsoft. El caso de AT&T en 1982, por su parte, desmanteló el conglomerado telefónico en varias compañías más pequeñas. En ambos casos, el público se benefició de la separación entre hardware, software y otros servicios, lo que llevó a una mayor competencia y opciones en el mercado tecnológico.
La cuestión está en si servirán estos casos de precedente para predecir el futuro. Aún no está claro si estas leyes pueden tener éxito en la era de las tecnológicas. El caso antimonopolio de 2025 contra Google en el que un juez dictaminó que la empresa no tenía que desprenderse de su navegador Chrome, como proponía el Departamento de Justicia de EE UU, revela cuáles son los límites de la ley para ir en contra de las tecnológicas. El caso antimonopolio de 2001 contra Microsoft tampoco logró separar a la compañía de su navegador web y mantuvo gran parte de su conglomerado intacto. Wu evita descaradamente hablar del caso de Microsoft para defender la acción antimonopolio en la actualidad.
Nick Clegg, hasta hace poco presidente de asuntos globales de Meta y ex viceprimer ministro del Reino Unido, adopta una postura muy distinta a la de Wu: considera que intentar desmantelar las grandes empresas tecnológicas es un error y que ello perjudicaría la experiencia de los usuarios en internet.
En How to Save the Internet: The Threat to Global Connection in the Age of AI and Political Conflict, Clegg reconoce el monopolio que ejercen las grandes tecnológicas sobre la web. Sin embargo, cree que las medidas legales punitivas, como las leyes antimonopolio, son improductivas y pueden evitarse mediante regulación, como normas sobre qué contenido pueden o no publicar las redes sociales. Cabe señalar que Meta se enfrenta a su propio caso antimonopolio, relacionado con si debió permitirse la adquisición de Instagram y WhatsApp.
Clegg también cree que Silicon Valley debería tomar la iniciativa para transformarse. Argumenta que fomentar «abrir los libros» en las redes sociales y ser transparentes reconociendo su poder de decisión con los usuarios tiene más probabilidades de devolver cierto equilibrio que contemplar acciones legales como primera opción.
No obstante, algunos podrían mostrarse escépticos ante un exdirectivo de Meta y político que trabajó estrechamente con Mark Zuckerberg y que, aun así, no logró impulsar tales cambios en las redes sociales mientras trabajaba en una de ellas. A este escepticismo se le suma el que creará la historia en la que Clegg reconoce brevemente algunos escándalos dentro de su libro, como el relacionado con la extracción de datos de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica en 2016, pero se niega a abordar otros igualmente relevantes. Por ejemplo, Clegg lamenta la naturaleza «fragmentada» del internet global actual, pero no reconoce el papel de Facebook en esa fragmentación.
Desmantelar a las grandes tecnológicas mediante leyes antimonopolio pondría trabas a la innovación, afirma Clegg, argumentando que esa idea «ignora por completo los beneficios que los usuarios obtienen de las redes». Los usuarios se mantienen en estos canales con ingente cantidad de contenido porque pueden encontrar «la mayoría de las cosas que buscan», escribe, como pueden ser amigos, contenido en redes sociales o productos baratos en Amazon e eBay.
Wu podría ceder en este punto, pero discreparía de las afirmaciones de Clegg de que mantener el status quo beneficia a los usuarios. «La lógica tradicional de la ley antimonopolio no funciona», insiste Clegg. Cree que una regulación menos drástica puede ayudar a que las grandes tecnológicas sean menos peligrosas, al tiempo que garantiza una mejor experiencia para el usuario.
Clegg ha visto ambos lados de la moneda: trabajó en el gobierno de David Cameron aprobando leyes nacionales que las empresas tecnológicas debían cumplir, y luego se trasladó a Meta para ayudar a la compañía a aplicar ese tipo de obligaciones específicas de cada país. Lamenta las molestias y la complejidad que enfrenta Silicon Valley al intentar cumplir con normativas distintas en todo el mundo, algunas establecidas por «agencias federales estadounidenses» y otras por «nacionalistas indios».
Con la cantidad de recursos que manejan estas empresas, uno se plantea si no deberían estar más que preparadas para afrontarlo. Dado que Meta ha interferido anteriormente en el acceso a internet (como en India, donde el regulador de telecomunicaciones bloqueó su servicio Free Basics por violar las normas de neutralidad de la red), esta queja es algo sospechosa viniendo de Clegg. Lo que debería ser la verdadera prioridad, argumenta, no son nuevas leyes nacionales, sino un «tratado global que proteja el libre flujo de datos entre los países firmantes».
Clegg cree que estas obligaciones tecnológicas específicas de cada país, como la reciente prohibición en Australia del uso de redes sociales para menores de 16 años, suelen ser el reflejo de mitos sobre el impacto de la tecnología en los humanos, un tema que puede estar cargado de ansiedad. Estas leyes han demostrado ser ineficaces y tienden a distorsionar la comprensión pública de las redes sociales, afirma. Hay algo de verdad en su argumento, pero leer un libro en el que un exdirectivo de Facebook rechaza el determinismo tecnológico, es decir, la idea de que la tecnología hace que las personas piensen o actúen de determinada manera, puede resultar poco creíble para quienes han visto el daño que la tecnología puede llegar a causar.
En cualquier caso, la actitud defensiva de Clegg respecto a las redes sociales puede no ganarse el favor de los propios usuarios. Subraya la necesidad de una mayor responsabilidad personal, argumentando que Meta no pretende que los usuarios permanezcan indefinidamente en Facebook o Instagram: «El tiempo que pasas en la aplicación en una sola sesión no es ni de lejos tan importante como conseguir que vuelvas una y otra vez«. Las empresas de redes sociales quieren ofrecerte contenido que sea «significativo para ti», afirma, y no «darte simplemente un subidón momentáneo de dopamina». Todo esto, sin embargo, resulta bastante poco creíble.
Lo que Clegg defiende no es el desmantelamiento de las grandes tecnológicas, sino un impulso para que estas se vuelvan «totalmente transparentes», ya sea por iniciativa propia o, si es necesario, con la ayuda de legisladores federales. También quiere que las plataformas involucren más a los usuarios en sus procesos de gobernanza utilizando, por ejemplo, el modelo de foros comunitarios de Facebook para mejorar sus aplicaciones y productos. Por último, Clegg también desea que las grandes tecnológicas otorguen a los usuarios un control más significativo de sus datos y conocimiento sobre cómo empresas como Meta pueden utilizarlos.
Clegg coincide con el inventor de la web, Tim Berners-Lee, que plantea una reforma técnica específica para lograr precisamente eso. En su libro de memorias y manifiesto This Is for Everyone: The Unfinished Story of the World Wide Web, Berners-Lee reconoce que su visión inicial, una tecnología que esperaba que se mantuviera de código abierto, colaborativa y completamente descentralizada, dista mucho de la web que conocemos hoy.
Si algo queda vivo de ese proyecto original, dice, es Wikipedia, que sigue siendo «probablemente el mejor ejemplo de lo que quería que fuera la web». Su mejor idea para trasladar el poder de las plataformas de Silicon Valley a manos de los usuarios es darles más control sobre sus datos. Él apuesta por un «pod» universal de datos al que ha contribuido a desarrollar y que se llama ‘Solid’ (abreviatura de «social linked data»).
El sistema, desarrollado originalmente en el MIT, ofrecería un sitio central donde las personas podrían gestionar datos que van desde información de tarjetas de crédito hasta historiales médicos o comentarios en redes sociales. «En lugar de tener toda esta información compartida entre distintos proveedores en la web, podrías almacenar todo tu rastro digital en un único repositorio privado», escribe Berners-Lee.
El producto Solid puede parecer una especie de solución mágica en una era en la que el tráfico de datos es habitual y las brechas de seguridad diarias. Otorgar mayor control a los usuarios y permitirles ver «qué datos se están generando sobre ellos» suena como una propuesta tentadora.
Pero algunas personas pueden tener reservas, por ejemplo, sobre la idea de fusionar sus historiales médicos confidenciales con datos de dispositivos personales (como puede ser la información de ritmo cardíaco de un reloj inteligente). Por mucho control y descentralización que prometa Berners-Lee, los escándalos recientes relacionados con datos, como aquel en que una aplicación de seguimiento menstrual hizo un uso indebido de los datos de sus usuarias, pueden retumbar en la mente de muchos.
Berners-Lee cree que centralizar los datos de los usuarios en un producto como Solid podría ahorrar tiempo y mejorar la vida cotidiana en internet. «Un alienígena que llegara a la Tierra pensaría que es muy extraño que tenga que decirle a mi teléfono las mismas cosas una y otra vez», ha expresado, sobre la experiencia de búsqueda de un vuelo en distintas aerolíneas.
Con Solid, todo, desde los registros de vacunación hasta las transacciones con tarjeta de crédito, podría mantenerse dentro de esa bóveda digital e integrarse en distintas aplicaciones. Berners-Lee cree que la inteligencia artificial también podría ayudar a las personas a aprovechar mejor esos datos, por ejemplo, vinculando planes de comidas con los gastos en supermercados. Aunque se muestra optimista sobre cómo la IA y Solid podrían coordinarse para mejorar la vida de los usuarios, no lo es tanto en cuanto a cómo garantizar que los chatbots gestionen esos datos personales de forma sensible y segura.
Berners-Lee se opone en general a la regulación de la web, excepto en el caso de los adolescentes y los algoritmos de redes sociales, donde sí ve una necesidad real. Cree en el derecho individual de los usuarios de internet a controlar sus propios datos y confía en que un producto como Solid podría «reorientar» la web desde su actual rumbo «explotador» y extractivo.
De los tres enfoques propuestos para transformar internet, el de Wu es el que ha mostrado cierta eficacia recientemente. Empresas como Google se han visto obligadas a compartir datos con competidores y ahora enfrentan límites sobre cómo pueden utilizar sus sistemas en nuevos productos y tecnologías. Pero, en el actual clima político de EE UU cabe plantearse si se seguirán aplicando las leyes antimonopolio contra las grandes tecnológicas.
Clegg podría salirse con la suya en un aspecto: limitar las nuevas leyes nacionales. El presidente Donald Trump ha confirmado que utilizará aranceles para penalizar a los países que aprueben leyes nacionales dirigidas contra empresas tecnológicas estadounidenses. Además, dada la postura del presidente de EE UU, no parece probable que las grandes tecnológicas tengan que enfrentarse a más regulación en el país. De hecho, las redes sociales parecen haberse envalentonado (Meta, por ejemplo, eliminó a los verificadores de hechos y relajó las normas de moderación de contenido tras la victoria electoral de Trump). En cualquier caso, EE UU no ha aprobado una legislación federal importante sobre internet desde 1996.
Si no es posible utilizar las leyes antimonopolio a través de los tribunales, la apuesta de Clegg por un acuerdo general liderado por EE UU, que establezca normas consensuadas sobre datos y estándares aceptables de derechos humanos a nivel global, podría ser la única forma de lograr mejoras más inmediatas.
Al final, no existe una única solución para los males que acechan a internet hoy. Pero las ideas en las que coinciden los tres autores: mayor control para los usuarios, más privacidad de datos y una mayor rendición de cuentas por parte de Silicon Valley, son, sin duda, los objetivos por los que todos deberíamos luchar.
Nathan Smith es escritor y ha publicado en The Washington Post, The Economist y Los Angeles Times.