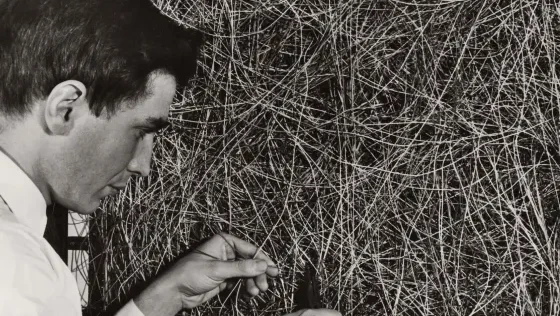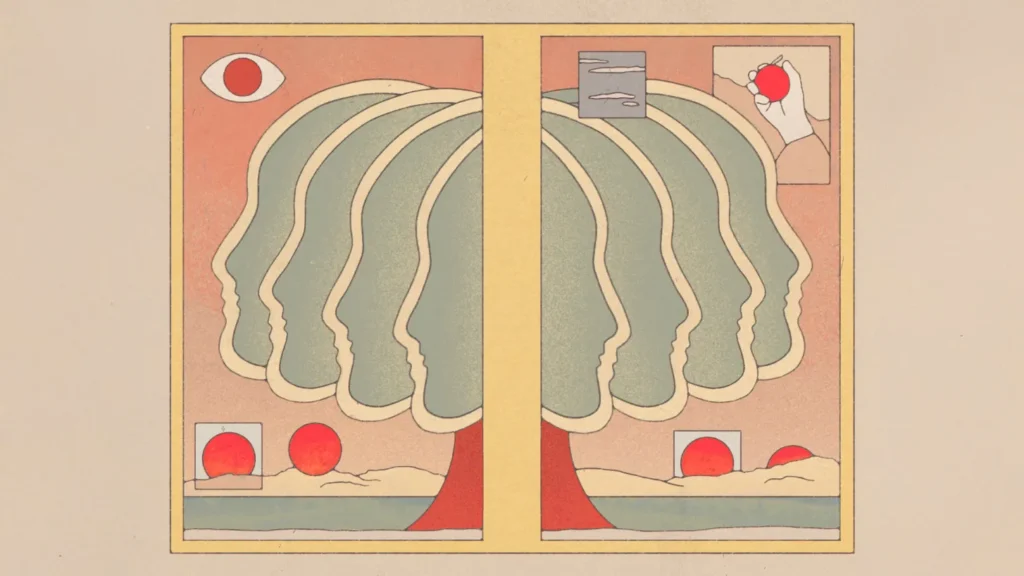El pasado abril, Mark Zuckerberg, como tanto les gusta hacer a los multimillonarios de la tecnología, pontificó largo y tendido en un podcast. En la entrevista, abordó la epidemia de soledad de Estados Unidos: «Creo que el estadounidense medio tiene de media menos de tres amigos. Y una persona normal demanda muchos más. Creo que son 15 amigos o algo así».
Antes de que te des cuenta de la siniestra forma en que enmarca la conexión humana en términos económicos tan sombríos, ofrece su solución a la epidemia de soledad: amigos de IA. Idealmente, los amigos IA que genera su empresa.
«Es como si ya no fuera yo».
-Angela Bennett, La Red (1995)
Hace treinta años se estrenó el proto-cyber thriller de Irwin Winkler, La Red. Era 1995, el año en que Hollywood descubrió Internet. Sandra Bullock interpretaba a una marginada social y empollona informática a sueldo llamada Angela Bennett que, sin darse cuenta, descubre una siniestra conspiración de seguridad informática. Pronto su vida da un vuelco cuando los conspiradores empiezan a destruir sistemáticamente su credibilidad y reputación. Su trabajo, su casa, sus finanzas y su propia identidad son aparentemente borrados con algunos toques legales en registros informáticos clave.
Bennett se encuentra en una posición idónea, quizá demasiado, para esta aniquilación de su identidad. Su madre, en plena demencia, ya no la reconoce; trabaja desde casa para clientes que nunca la han visto; su círculo social se limita a una sala de chat en línea; pide comida para llevar a Pizza.net; sus vecinos ni siquiera saben qué aspecto tiene. Su compañía más fiable es la pantalla que tiene delante. Un escenario salvaje e inimaginable con el que seguro que ninguno de nosotros se siente identificado.
«Piénsalo. Todo nuestro mundo está ahí, en un ordenador. Está en el ordenador, todo: tu historial como conductor, tu Seguridad Social, tus tarjetas de crédito, tus registros médicos. Todo está ahí. Todo el mundo está almacenado ahí. Es como una pequeña sombra electrónica sobre cada uno de nosotros, rogando que alguien te joda con ello, ¿y sabes qué? Me lo han hecho a mí, ¿y sabes qué? Te lo van a hacer a ti».
-Ángela Bennett, La red
Aunque el villano de La red es, en última instancia, una nefasta empresa de software de ciberseguridad, el miedo que preocupa en la película es mucho más fundamental: si todos nuestros datos están digitalizados, ¿qué ocurre si las personas con acceso a esa información la manipulan? ¿O la utilizan como arma contra nosotros?
Este periodo de coqueteo de Hollywood con internet se conoce a menudo como la era del thriller tecnofóbico, pero se trata de una lectura superficial errónea. Tecnoescéptico sería más preciso. Estas películas se mostraban positivas y entusiasmadas con la nueva tecnología, que casi siempre desempeñaba un papel en la forma en que el héroe salvaba el día. Su mayor preocupación eran los humanos que tenían el control final de estas herramientas, y qué supervisión y restricciones debíamos imponerles.
En 2025, sin embargo, lo más premonitorio de La Red es la alienación digital de Angela Bennett. Lo que en un principio era una serie de artificios lo bastante verosímiles como para hacer más creíble el robo de su identidad, ahora forma parte de nuestra vida cotidiana. Todos realizamos operaciones bancarias, compramos, comemos, trabajamos y socializamos sin ver necesariamente a otro ser humano en persona. Y todos hemos pasado por encierros cibernéticos en los que se fomentaba activamente ese aislamiento. Para toda una generación de jóvenes que vivieron aquello, socializar cara a cara no es algo natural. En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que la soledad es una amenaza acuciante para la salud mundial, estimando que uno de cada cuatro adultos mayores experimenta aislamiento social y entre el 5% y el 15% de los adolescentes experimentan soledad. En EE UU, el aislamiento social puede suponer una amenaza para la salud pública más grave que la obesidad.
También pasamos cada vez más tiempo mirando nuestros teléfonos, donde algoritmos finamente ajustados presionan agresivamente para captar cada vez más nuestra atención generadora de ingresos publicitarios. Como advierte Bennett: «Toda nuestra vida está en el ordenador, y ellos sabían que podía desaparecer. Sabían que a nadie le importaría, que nadie lo entendería». En este sentido, en 2025 todos somos Angela Bennett. Al igual que la alienación digital de Bennett la hace más vulnerable a los actores perniciosos, también nosotros estamos cada vez más en peligro ante quienes no tienen, ni han tenido nunca, nuestros mejores intereses en mente.
Culpar por completo a la tecnología del aumento de la soledad -como hacen muchos responsables políticos- sería un error. Aunque no cabe duda de que contribuye a agravar el problema, su enorme protagonismo en nuestras vidas siempre ha reflejado factores subyacentes de mayor calado. En Multitudes: How Crowds Made the Modern World (2024, sin traducción al castellano), el periodista Dan Hancox examina las formas en que las multitudes han sido demonizadas y marginadas por quienes detentan el poder y sugiere que nuestra alienación es mucho más estructural: «Ya sea a través de recortes gubernamentales o concesiones a las ambiciones expansivas de la empresa privada, una razón clave por la que todos nos hemos vuelto un poco más reacios a las multitudes en las últimas décadas es el prolongado asalto desde arriba al espacio público y al ámbito público en general, lo que a veces se denomina los bienes comunes urbanos. Desde bibliotecas debidamente financiadas hasta parques y plazas abiertos y agradables, instalaciones deportivas y de ocio gratuitas o asequibles, transporte público seguro, accesible y barato, mobiliario urbano cómodo y aseos públicos gratuitos, y una vida social y cultural vibrante, variada y sin comodidades: todo lo mejor de la vida urbana se engloba en el ámbito público, y todo ello facilita y apoya a las multitudes felices en lugar de a los solitarios tristes y alienados que se quedan en casa».
Hace casi medio siglo, Margaret Thatcher expuso el consenso neoliberal que enmarcaría las siguientes décadas de individualismo: «La sociedad no existe. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de las personas, y las personas deben cuidar primero de sí mismas».
De acuerdo con esa filosofía, la conectividad social se ha externalizado a empresas tecnológicas para las que la economía de la atención es primordial. El algoritmo es nuestro nuevo y caprichoso dios. Si tu sustento depende del engagement, la tentación es dejar de pensar en la conexión humana cuando publicas, y pensar más en lo que satisfará al algoritmo para asegurar una buena cosecha.
¿Hasta qué punto confiarías en un chatbot de inteligencia artificial impulsado por Meta para que fuera tu amigo? Las respuestas pueden variar. Incluso si no lo haces, otras personas ya están estableciendo estrechas relaciones con «compañeros de IA» o «enamorándose» de ChatGPT. El auge de la «descarga cognitiva» -la gente que pide a la IA que piense por ellos- ya está en marcha, y muchos estudiantes de secundaria y universidad admiten que confían plenamente en esta tecnología.
Más allá de la preocupación obvia de que los «amigos» de la IA sean algoritmos alucinados, irreflexivos y serviles que nunca te desafiarán como lo haría un amigo de verdad, también merece la pena recordar para quién trabaja realmente la IA. Recientemente, Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, recibió nuevas órdenes que le llevaron a poner en duda el Holocausto y a hablar de «genocidio blanco» en respuesta a preguntas no relacionadas: un recordatorio, por si lo necesitábamos, de que estos sistemas nunca son neutrales, nunca son apolíticos y siempre están a las órdenes de quienes tienen las manos en el código.
Soy bastante afortunado. Vivo con mi pareja y tengo una comunidad de amigos decente. Pero trabajo desde casa y puedo pasarme la mayor parte del día sin hablar con nadie. No soy inmune a sentirme aislado, ansioso e impotente mientras miro sin pestañear mis noticias. Creo que todos lo sentimos. Todos somos Angela Bennett. Utilizar esa alienación, como hacen los antagonistas de La Red, puede servir, por supuesto, para robar identidades. Pero también puede tener aplicaciones mucho más nocivas: nuestra soledad puede manipularse para que consumamos más, trabajemos más, nos volvamos contra nosotros mismos y contra los demás. Las «amistades» de la IA, si se utilizan sin sentido crítico, sólo van a potenciar esta desafección y las formas en que se puede abusar de ella.
No tiene por qué ser así. Podemos retener nuestra atención, practicar rutinas de pantalla más saludables, limitar nuestra exposición al scrolling excesivo, negarnos a relacionarnos con la IA que consume energía, borrar nuestras cuentas. Pero, sobre todo, también podemos organizarnos colectivamente en la vida real: unirnos a un sindicato o a un club local, preguntar a nuestros amigos si necesitan hablar. La desesperanza es lo que los poderosos quieren que sintamos.
La Red apareció en un momento en el que internet se entendía apenas como el nuevo Salvaje Oeste. Antes del boom y la quiebra de las puntocom, antes de la Web 2.0, antes de los jardines amurallados y la teoría de una «internet muerta». En ese sentido, sigue siendo una fascinante cápsula del tiempo de un momento en el que las posibilidades por venir parecían infinitas, la perspectiva cautelosamente optimista.
También podemos ver la influencia de La red en películas modernas como Searching, Host, Elminado y The Den. Pero esperemos que su legado más perdurable sea invitarnos a salir a la calle, tocar la hierba, hablar con otro ser humano y organizarnos.
«Encuentra a los demás».
-Douglas Rushkoff, Equipo humano (2019)