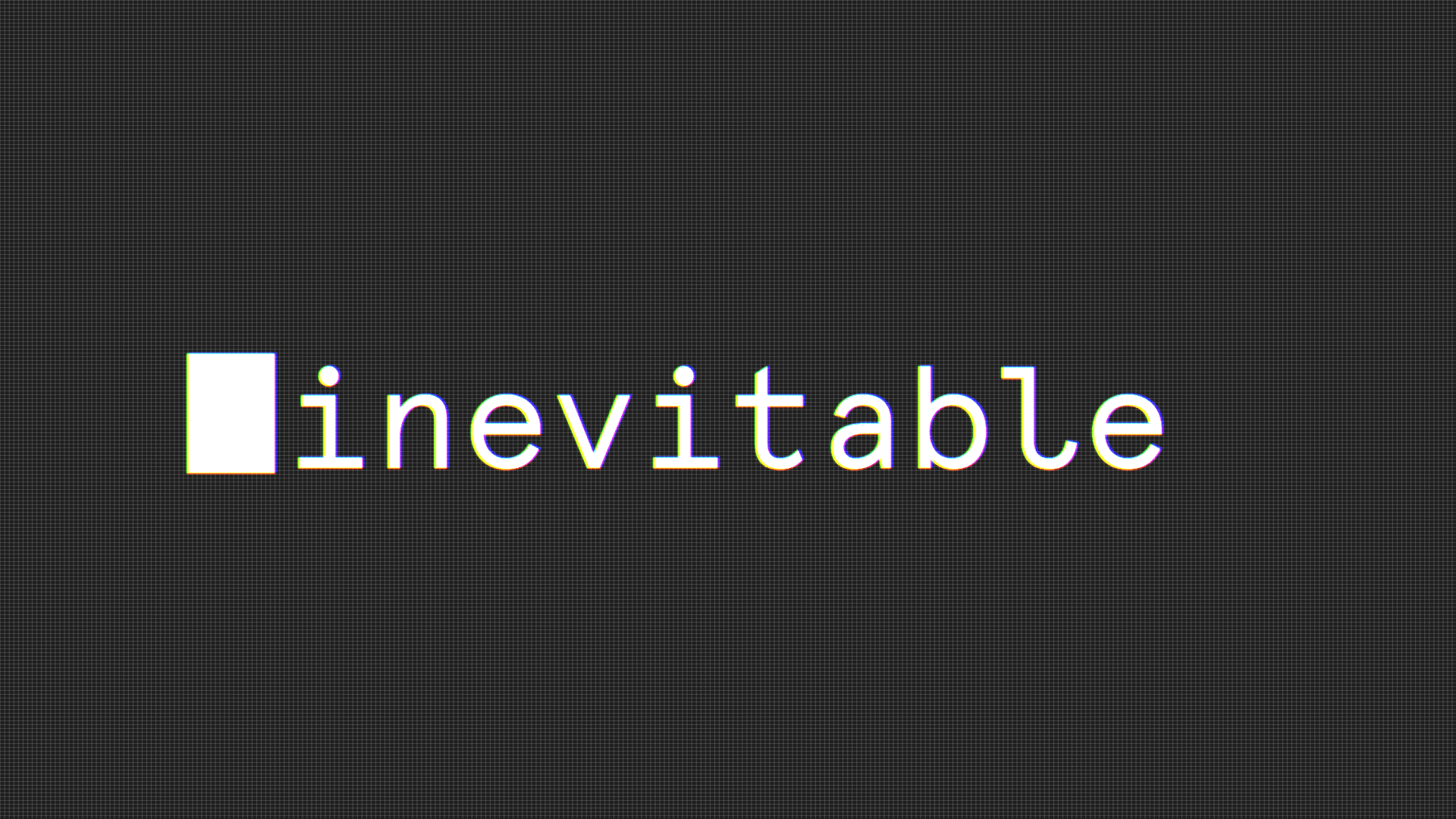
La tecnología no nos gobierna. Somos nosotros quienes tenemos el poder de dirigir sus aplicaciones y consecuencias. Lamentablemente, a menudo nos limitamos a mirar y sufrir sus avances motivados por los intereses económicos y las tradiciones en lugar de guiarla hacia el bien común
Nos guste o no, la tecnología nos cautiva con una promesa de cambio. A veces son sus supuestos beneficios los que captan nuestra atención: curar enfermedades, sustituir los combustibles fósiles, aumentar el suministro de alimentos, descubrir los secretos de las profundidades marinas, colonizar Marte o acabar con los estragos de la vejez. Pero otras, los riesgos son mayores. ¿Qué pasaría si desatáramos un virus mortal, si pusiéramos en marcha un apocalipsis nuclear, si bloqueáramos la radiación solar con sustancias químicas que resultaran tóxicas o si creáramos ordenadores que podrían decidir que los humanos somos prescindibles?
La batalla entre la luz y la oscuridad en la que imaginamos el cambio tecnológico es bastante antigua. En la mitología griega, Prometeo sufrió penurias por traer fuego a la Tierra, y Dédalo perdió a su hijo por sus ganas de volar hacia la libertad. Pero los puntos de vista más optimistas y pesimistas de la tecnología se basan en un concepto erróneo común: que la vía tecnológica, una vez iniciada, provoca consecuencias sociales inevitables, ya sean utópicas o distópicas.
Esta visión, conocida como determinismo tecnológico, es históricamente defectuosa, políticamente peligrosa y éticamente cuestionable. Para lograr el progreso, las sociedades como la nuestra necesitan una comprensión más dinámica de por qué cambia la tecnología, cómo cambiamos nosotros con ella y cómo podemos gobernar nuestras poderosas y maravillosas máquinas.
La tecnología no es una fuerza autónoma e independiente de la sociedad, y las direcciones del cambio tecnológico tampoco están determinadas por la naturaleza. La tecnología en su forma más básica es la fabricación de herramientas. Insistir en que los avances tecnológicos son inevitables nos impide reconocer las desigualdades en la riqueza y en el poder que impulsan la innovación para bien o para mal.
La tecnología siempre es una operación colectiva. Es lo que es porque muchas personas la imaginaron, trabajaron para crearla, se arriesgaron, la estandarizaron y la reglamentaron, ganaron a sus rivales y crearon mercados para promover sus visiones. Si tratamos la tecnología como algo autodirigido, pasamos por alto todas estas contribuciones entrelazadas y corremos el riesgo de distribuir de manera injusta sus recompensas.
Hoy en día, un director ejecutivo de una empresa de biotecnología exitosa puede vender acciones por valor de millones de euros, mientras que los que limpian el laboratorio o se ofrecen como voluntarios para los ensayos clínicos ganan muy poco. Ignorar las relaciones sociales desiguales que produjeron las invenciones tiende a reproducirlas en la distribución de los beneficios.
A lo largo de la historia de la humanidad, el deseo de obtener beneficios económicos ha asegurado la búsqueda de nuevas herramientas e instrumentos, en campos como la minería, la pesca, la agricultura y, recientemente, en la exploración genética. Estas herramientas abren nuevos mercados y nuevas formas de extraer recursos, pero lo que el innovador ve como progreso a menudo trae cambios no deseados a las comunidades colonizadas por tecnologías importadas y las ambiciones de sus creadores.
El ejemplo de internet muestra que las sociedades modernas suelen imaginar mejor las ventajas de la tecnología que sus inconvenientes.
Por ejemplo, en Bengala Occidental, donde nací, los tejedores perdieron algunas habilidades como hacer los elaborados motivos narrativos del sari Baluchari durante 200 años de dominio británico. De hecho, la primera revolución industrial de Gran Bretaña, que introdujo el telar eléctrico en las ciudades como Lancaster (Reino Unido), pero impuso aranceles punitivos para mantener fuera las telas tejidas a mano de la India, también fue una historia sobre el desmantelamiento de la floreciente industria textil de Bengala. Las artes perdidas tuvieron que recuperarse después de la salida de los británicos. El precio de esa ruptura radical con el propio patrimonio económico y cultural de una nación es incalculable.
El deseo de conseguir una ventaja militar es otro impulsor del cambio tecnológico que, en algunos casos, puede beneficiar a la sociedad civil, pero las tecnologías de "uso dual" a menudo mantienen vínculos con las fuerzas que impulsaron su desarrollo. La energía nuclear, un derivado de la búsqueda de la bomba atómica, fue vendida al mundo por el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, como los "átomos para la paz". Sin embargo, la energía nuclear sigue estando estrechamente vinculada a la amenaza de la proliferación de armas nucleares.
De manera similar, internet y la World Wide Web, que revolucionaron la vida de tantos habitantes del mundo actual, deben mucho a la visión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de una red de ordenadores. El mundo digital, celebrado primero como un espacio para la emancipación, ha ido revelando lentamente sus características antidemocráticas: la constante vigilancia, las amenazas a la ciberseguridad, la ilegalidad de la web oscura y la difusión de la desinformación. Una mayor conciencia pública sobre los orígenes de internet podría haber creado un cibermundo más responsable que el diseñado por los tecnólogos más de moda.
El ejemplo de internet muestra que las sociedades modernas suelen imaginar mejor las ventajas de la tecnología que sus inconvenientes. Pero la trayectoria de la innovación también está guiada por preferencias culturales más sutiles, a menudo con profundas consecuencias. En la biomedicina estadounidense, por ejemplo, la energía, la atención y el dinero tienden a dirigirse a soluciones milagrosas de alto impacto o "casi imposibles", en vez de realizar cambios más complicados en las infraestructuras sociales que dan lugar a muchos problemas de salud.
Esta preferencia se refleja en la decisión del Congreso de EE. UU. de autorizar 10.000 millones de dólares (8.425 millones de euros) para Operation Warp Speed y sacar rápidamente al mercado una vacuna contra la COVID-19. Moderna debe gran parte de su éxito como fabricante de vacunas a ese enorme gasto público, y junto a Pfizer se ha beneficiado enormemente de los lucrativos contratos de suministro para el Gobierno de EE. UU.
Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de todas las muertes en Estados Unidos por la pandemia ocurrieron en centros de mayores, como resultado de décadas de inversión insuficiente en prácticas sociales poco glamurosas del cuidado de los ancianos. Colectivamente, optamos por ignorar la difícil situación de los mayores tan vulnerables y solo invertimos mucho en tecnología cuando todos estaban en riesgo.
Puede que el cambio no sea inevitable, pero los economistas tienen razón cuando hablan de la "dependencia de la ruta", o la idea de que una vez que un motor se pone en marcha, está obligado a seguir una ruta existente. Los costes perdidos (los cimientos colocados, la maquinaria pagada, el personal formado) no se pueden recuperar. A menudo parece más fácil ir donde los flujos de materiales y las prácticas sociales ya han abierto canales bien profundos. Por eso no sorprende que la inversión en defensa haya demostrado ser uno de los principales motivadores de la innovación, a pesar de que tales inversiones perpetúan los desequilibrios del poder y rara vez respetan las sensibilidades culturales o éticas.
En el famoso poema The Road Not Taken (El camino no tomado), Robert Frost reflexiona sobre cómo la mente humana construye las narrativas sobre lo inevitable. Llegamos a una bifurcación en la carretera, elegimos un camino, y luego, mientras la memoria juega sus trucos, pensamos que esa elección dio forma a todo lo que vino después. Ante los crecientes problemas de desigualdad, la disminución de recursos y la emergencia climática que se avecina, debemos aprender a reconocer los defectos de esa narración lineal e imaginar el futuro a lo largo de los caminos de cambio aún no transitados.


